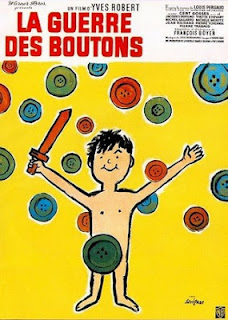Adaptar un clásico de la literatura juvenil como es “La guerra de los botones” entraña un doble reto: por un lado, no decepcionar a los numerosos lectores de la novela de Louis Pergaud, por otro lado, dotar a la película de entidad suficiente como para que no se convierta en una mera transcripción en imágenes del texto original. El director Yves Robert supera la prueba con creces al realizar un ejercicio cinematográfico fiel al material de partida, sin perder ni un ápice de frescura ni de inspiración en su paso a la pantalla.
“La guerra de los botones” es una película divertida y emocionante, que conserva intacta su condición de parábola del mundo adulto. Al final prevalece un mensaje aleccionador que no cae en moralejas amables: El hombre es un lobo para el hombre, pero también los lobos pueden trabar amistad.
Con una factura técnica impecable, que remite visualmente a la mejor tradición del realismo francés, “La guerra de los botones” es un fabuloso retrato en blanco y negro del entorno rural en la Europa de mediados del siglo XX, un escenario post-bélico que dibuja los vicios y las costumbres de una sociedad reconocible en cualquier esquina del continente.
A través de un magnífico reparto de actores, en su mayoría niños, Robert traza el relato de unos pequeños que juegan a ser mayores, lo que convierte la pantalla en un espejo en el cual los espectadores adultos pueden reconocer, entre sonrisas y divertimentos, la caricatura de su perfil menos favorecedor, más grotesco. Así, “La guerra de los botones” es un reflejo de todas las guerras, un revulsivo tan ligero como eficaz que consigue evitar el adoctrinamiento congelando el último plano del film: aquel que muestra el abrazo de los dos enemigos fuera del campo de batalla.