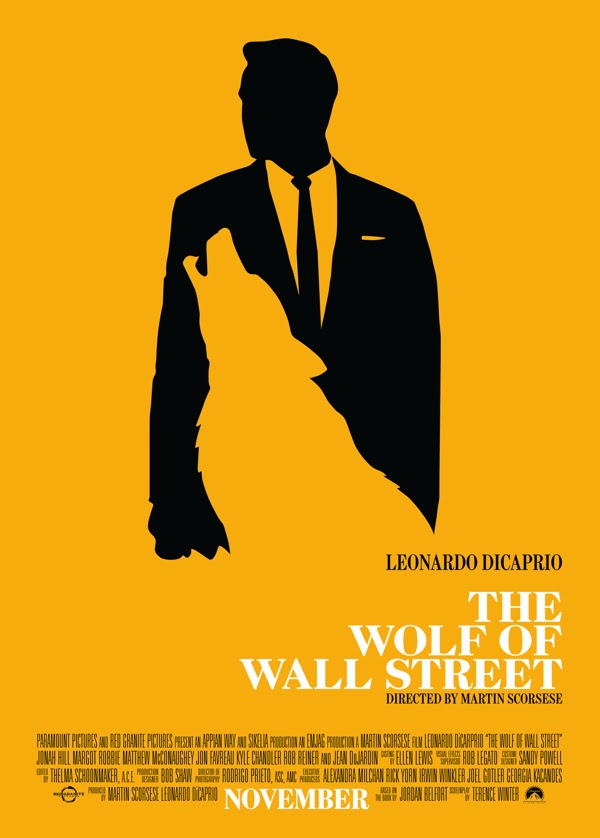Muchos años
después de que Martin Scorsese abandonara su temprana vocación sacerdotal por
la del cine, resulta curioso comprobar cómo conceptos tan religiosos como la
culpa y la redención persisten hasta hoy en sus películas. El contraste que
añade el empleo de la violencia y su visión de la familia como fuente de
seguridad y de conflicto, es lo que ha permitido que su estilo sea reconocible,
un estilo que recoge también la tradición del relato clásico norteamericano:
historias de hombres hechos a sí mismos, que conocen la gloria y el fracaso.
Modernos Ícaros que queman sus alas de cera al contacto con el sol. Travis
Bickle, Jake LaMotta, Howard Hughes, los gángsteres de "Malas calles"
o "Casino"... son personajes a los que se suma Jordan Belfort,
"El lobo de Wall Street".
Scorsese
retrata el vertiginoso ascenso de un broker
adicto al dinero, el sexo y las drogas, en una historia ejemplar que termina
con la inevitable moraleja aleccionadora. Para ello el director recupera el
espíritu de una de sus grandes obras, "Uno de los nuestros",
sustituyendo a los hampones de Nueva York por los tiburones de la Bolsa. La
analogía resulta evidente, y ahí es donde Scorsese desarrolla su crítica, en
los excesos del capitalismo salvaje que han derivado en el colapso financiero
de los últimos tiempos.
Lejos de
atemperarse, a sus 71 años Scorsese sigue rodando con el mismo brío y la misma
garra de siempre. Cineasta barroco y exuberante, su condición de director se
asemeja a la del jefe de un circo de tres pistas donde impera el viejo lema del
más difícil todavía. Esta actitud
valiente, casi temeraria, conlleva a veces momentos de lucidez y a veces de
riesgo, hasta el punto de que "El lobo de Wall Street" parece
ahogarse en más de una ocasión bajo su propio artificio. La línea argumental se
diluye por momentos y la película se recrea en sí misma, bordeando la
autocomplacencia, algo que Scorsese soluciona mediante la fluidez narrativa y
la colaboración de sus fieles: Thelma Schoonmaker, cuyo trabajo como montadora
se convierte en el alma de la película, y Leonardo DiCaprio, todo un ejemplo de
voluntarismo y entrega en la interpretación. El actor compone un personaje rico
en matices que carga sobre sus hombros gran parte del peso dramático del film,
respaldado por un largo elenco de secundarios que demuestran la importancia de
un buen casting.
Referirse
a “El lobo de Wall Street” es dejar a un lado la mesura: hay abundancia de escenas
y de personajes, hay electricidad en el argumento y un histrionismo que recorre
la película de principio a fin. Puro nervio. Pero también se percibe una
insistencia por lo anecdótico que resta efectividad al conjunto, la sensación de
encontrarse ante un fresco pintado a brochazos que quiere abarcar un universo
demasiado complejo. Probablemente la película podría haber durado menos y no
ser tan ambiciosa en sus planteamientos, pero sin duda el resultado tendría que
ver menos con su director. Scorsese sabe cómo atrapar la atención del público y
hacerle tragar su caramelo, conoce los resortes del drama y de la comedia para
construir un artefacto cuya pirotecnia revienta la pantalla. En definitiva, las
imágenes de "El lobo de Wall Street" llevan implícitas la marca de su
autor, y eso, en estos tiempos de películas clónicas y de concesiones a la
taquilla, es un valor irreprochable. Cine apasionante y apasionado, un
auténtico regalo para los seguidores de Martin Scorsese.